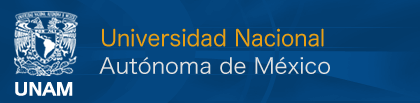|
Desde principios de la década de los 90’s, en el estado de Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez se dio a conocer por un fenómeno que hace referencia al número de feminicidios que ocurrieron en un contexto de impunidad. El feminicidio de acuerdo con la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, lo comenzó a utilizar para describir las defunciones a causa de la violencia de género ejercida contra las mujeres, concepto empleado para explicar el sistemático asesinato de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. “La traducción de femicide es femicidio. Transité de femicidio a feminicidio porque en castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio y sólo significa asesinato de mujeres. […] preferí la voz feminicidio para denominar así el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. El feminicidio es un crimen de Estado”.[1]
Aunado a una serie de hechos que comenzaron a darse a principios de los 90’s como fue el Tratado del Libre Comercio de América del Norte, con el que se comenzó a dar un auge en el establecimiento de maquiladoras, lo que tuvo como consecuencia que muchas mujeres salieran en busca de mejores oportunidades, ha cambiado la dinámica tradicional de relaciones entre los sexos, que reforzaba más la desigualdad de género, dando lugar a una situación de disparidad para con las mujeres. Este cambio social en los papeles de las mujeres llegó a tocar la raíz del patriarcado. No obstante, es importante mencionar que:
“Cuando se hace referencia a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez de 1993 a 1999, se hace una alusión significativa a un estereotipo: "la mayoría de ellas eran mujeres jóvenes y empleadas de la maquiladora". En este nivel de generalización se pierden las diferentes identidades que tuvieron todas aquellas mujeres que no encajan en esta descripción. Por otra parte, manejar estereotipos evita que la sociedad tome la violencia masculina en contra de la mujer con la seriedad y la gravedad que el caso requiere”.[2]
En este contexto, la cultura de impunidad que se vive en México permitió y fomentó terribles violaciones de los derechos humanos. De esta forma, la violencia contra las mujeres se manifestó con aspectos específicos caracterizados por el odio, la misoginia y el machismo. Entre ellos los secuestros, desapariciones, violaciones, mutilaciones, asesinatos y feminicidios que ocurrieron en gran escala, en particular en las últimas tres décadas.
Aunque hubo también asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez en años anteriores, es en 1993 que el fenómeno se acentúa y que se comienza a dar visibilidad. Según Nathalie Hallberg “Entre enero del año 1993 y septiembre del año 2005, hubo al menos 372 homicidios de mujeres registrados en el estado de Chihuahua.”[3] Desde entonces el gobierno estatal de Chihuahua y el de Ciudad Juárez han recibido una serie de recomendaciones tanto a nivel nacional, regional e internacional por parte de diferentes mecanismos para atender la grave situación de violencia en razón de género. Sin embargo, los feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas siguen en aumento.
|

Hecho en México, todos los derechos reservados 2014. Esta página puede ser reproducida con fines no
lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De
otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución.
Créditos
Sitio web administrado por:
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos-UNAM. computo.cudh.unam@gmail.com
Cátedra UNESCO de Derechos Humanos-UNAM. computo.cudh.unam@gmail.com